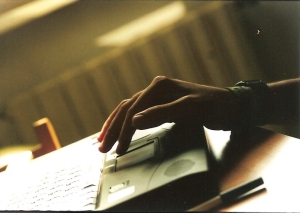Con Uruguay negociando unilateralmente un tratado de libre comercio con China como trasfondo, la última reunión del Mercosur estuvo marcada por pocos acuerdos y muchas tensiones. Aunque se logró evitar la ruptura, la crisis no se limita a la orientación comercial: lo que está en juego, en realidad, es la propia identidad del bloque.
La LX Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), celebrada el 20 y 21 de julio pasados en el centro de convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ubicado en Luque, Paraguay, estuvo marcada por la falta de acuerdos –el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, se negó a firmar el comunicado conjunto– y volvió a poner de manifiesto la crisis por la que atraviesa el proceso de integración en el Cono Sur.
El desdén del mandatario uruguayo tiene como trasfondo las negociaciones que desde hace unos meses viene llevando a cabo para firmar un acuerdo de libre comercio con China, aun cuando ello implique hacerlo por fuera del Mercosur. Como es sabido, la iniciativa despertó críticas en otros países miembros, sobre todo en Argentina y Paraguay (país que además no tiene relaciones diplomáticas con Beijing y sigue fiel a Taiwán). El gobierno brasileño, por su parte, oscila entre la indiferencia, el apoyo moderado (China es el principal destino de las exportaciones brasileñas) y una reticencia basada en motivos ideológicos: al final, Jair Bolsonaro, quien no asistió a la cumbre, siempre tuvo reparos en profundizar la relación con China. Por otro lado, el sector ultraliberal que lidera el ministro de Economía Paulo Guedes, aunque cada vez más relegado dentro del gobierno, mira con beneplácito todo lo que implique desarmar el proteccionismo del Mercosur y avanzar en acuerdos de libre comercio.
El punto neurálgico de la crisis del Mercosur está en las divergencias respecto de cuál es el perfil comercial que debe adoptar el bloque. Hasta hace poco, la disyuntiva pasaba por priorizar indiscriminadamente la apertura hacia nuevos mercados, aun cuando ello implicara desatender los vínculos económicos intrabloque o profundizar la integración entre los socios, protegiendo a los sectores económicos vinculados a la producción manufacturera y manteniendo la (imperfecta) unión aduanera. La gestación de este debate tuvo lugar hace poco más de una década, cuando se retomaron las negociaciones por el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Por entonces, el lenguaje de la integración pasó a estar marcado por metáforas como «flexibilización» y «distintas velocidades». Esto significa revisar el carácter proteccionista del bloque (reduciendo el Arancel Externo Común) y avanzar en el acuerdo con la Unión Europea, con la opción de que cada país se sume en diferentes momentos.
Pero en el último tiempo el debate por la orientación externa del Mercosur se fue corriendo en favor de las posturas «aperturistas». Ahora ya no se discute si priorizar o no las negociaciones externas con otros bloques, sino la forma de llevarlo a cabo: negociando todo juntos o habilitando la firma individual, por fuera del Mercosur. Incluso en Paraguay ya no cierran la puerta a un acuerdo comercial con China, siempre que se haga en bloque y que no implique condicionamientos políticos, por ejemplo, que Asunción asuma la política de «una sola China» y corte vínculos con Taiwán.
En términos normativos, habilitar que cada país pueda negociar de manera individual tratados de libre comercio –como postulan hoy el gobierno de Uruguay y un sector del gobierno de Bolsonaro– significa violar el tratado fundacional del Mercosur, cuyo objetivo final es alcanzar un mercado común y terminar definitivamente con la unión aduanera. En términos económicos esto tendría efectos directos sobre algunos sectores productivos, sobre todo argentinos y brasileños, que se verían obligados a competir con productos chinos que entrarían de forma indirecta sin pagar ningún tipo de arancel.
Una identidad en crisis
Los problemas del Mercosur, sin embargo, no se reducen a las tensiones comerciales. La crisis es, en realidad, mucho más profunda: lo que está en cuestión es la propia identidad del bloque. No por nada en los últimos años se fueron acumulando otros puntos de controversia, como la postura frente a la crisis venezolana y, más recientemente, las dificultades para coordinar acciones frente a la pandemia de covid-19.
En la década de 1980, periodo de gestación del acuerdo, el sentido aglutinante de la integración fue el de construir una relación de amistad entre Argentina y Brasil, en afianzar las democracias y en fomentar la interdependencia económica. En la década de 1990, la identidad del Mercosur se construyó sobre el objetivo de una inserción en la globalización y la consolidación de las reformas económicas de corte neoliberal. En los años 2000, durante la etapa de auge de los gobiernos de centroizquierda, el bloque se redefinió en términos de autonomía y amplió sus agendas y su estructura institucional más allá de lo económico-comercial. Tras el fin de la «marea rosa», a mediados de la década pasada, la llegada de gobiernos de derecha en países como Argentina y Brasil dio lugar a un «regionalismo abierto recargado», en el que se volvió a apostar por la apertura comercial y la inserción en la economía global.
Esa nueva identidad, sin embargo, tampoco se pudo plasmar, dado que los gobiernos de la región se encontraron con un escenario internacional que iba a contracorriente del discurso globalization-friendly: el Brexit, Donald Trump, la pandemia y, más recientemente, la guerra en Ucrania fueron minando las miradas optimistas sobre la importancia de consolidar las cadenas globales de valor y revalorizando, en cambio, la regionalización de la producción y el comercio. En ese sentido, no es casualidad que el comercio intra-Mercosur haya tenido un crecimiento en 2021, aunque el volumen alcanzado sea similar al logrado en 2014.
Pero para comprender la crisis de identidad del Mercosur hay que tener en cuenta otros factores de carácter estructural. Uno de ellos es el efecto «centrifugador» que produce China. Por un lado, al fomentar la bilateralización de las relaciones externas, dado que el gigante asiático ha demostrado que prefiere vincularse tête à tête con los países de la región cuando se trata de asuntos económicos. El hecho de que cada país sudamericano haya negociado por su cuenta la incorporación a la Iniciativa de la Franja y la Ruta es un claro ejemplo de ello (a nivel Mercosur, el único antecedente relevante de algún tipo de estrategia conjunta con China se remonta a 2012, cuando Argentina, Uruguay y Brasil firmaron el «Comunicado conjunto para el mejoramiento de la cooperación comercial y económica entre China y el Mercosur»).
Asimismo, la profundización del vínculo comercial con China ha modificado significativamente la estructura productiva de las economías sudamericanas, profundizando la especialización en bienes primarios y la disminución del comercio entre los socios del Mercosur, que pasó de 25% a fines de la década de 1990 a menos de 11% en 2021. Esto tiene, a su vez, otro efecto: el establishment en los países del Mercosur ha cambiado su fisonomía y, con ello, el tipo de integración que demandan los actores económicos dominantes.
Brasil es un caso emblemático: el crecimiento del agronegocio y los conglomerados rentistas transnacionalizados en la economía verde amarela –en detrimento de los grupos industriales volcados al mercado interno– ha aumentado las presiones para reducir el carácter proteccionista del bloque y reorientarlo como plataforma para exportar commodities hacia fuera de la región. En ese sentido, no es casualidad que la agenda del gobierno de Bolsonaro para el Mercosur se haya basado en tres ejes: achicar la estructura institucional (sobre todo, eliminando las instancias vinculadas a los temas sociales, ambientales y de derechos humanos), reducir o directamente eliminar el Arancel Externo Común y priorizar las negociaciones externas con países y bloques extrarregionales.
La postura de Uruguay tampoco es una novedad ni algo completamente disruptivo en su política exterior. Desde el punto de vista económico, en la dirigencia política uruguaya se ha consolidado un consenso respecto de que el Mercosur debe servir principalmente como un vehículo que facilite el acceso a nuevos mercados. En todo caso, las diferencias radican en si la condición es hacerlo vía Mercosur o si el camino solitario es una opción viable y deseable. «Siempre vamos a tener una pata afuera del Mercosur», sostuvo en su momento el ex-presidente José «Pepe» Mujica, referente del Frente Amplio Uruguayo y promotor de la Patria Grande desde sus tiempos de militante tupamaro.
Lula y la esperanza del relanzamiento
Con la elección que se avecina en Brasil, todas las luces están puestas en el posible retorno de Luiz Inácio Lula da Silva al Palacio del Planalto. Para muchos, esto alimenta las esperanzas de recuperar la política exterior «activa y altiva» de la época del Partido de los Trabajadores (PT) y relanzar (una vez más) el Mercosur.
El optimismo, desde ya, tiene sus fundamentos. De por sí, es de esperar que un gobierno de Lula da Silva busque revertir el aislamiento internacional, mejore significativamente la relación con Argentina y reactive la «opción sudamericana», como alguna vez dijo Marco Aurelio García para definir el eje de la política brasileña hacia la región. Esto podría incluir revivir la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o reconfigurar un nuevo organismo sudamericano, retornar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y frenar toda iniciativa que implique debilitar todavía más el Mercosur. En todo caso, que se doble pero que no se rompa.
Otro punto que genera expectativas en caso de que Lula da Silva retorne a la Presidencia es el de un cambio en la agenda energética. Se trata de un tema clave tanto a escala regional como global. Es que las posturas negacionistas y antiambientalistas de Bolsonaro no solo han trabado los vínculos con Europa y Estados Unidos, sino que también dificultan incorporar el tema de la transición energética y las «inversiones verdes» en el plano regional de manera más asertiva.
Sumado a lo anterior, la salida de Bolsonaro puede acelerar la incorporación definitiva de Bolivia como miembro pleno del bloque (el trámite todavía no tiene la aprobación del Senado brasileño). Así como se pensó en su momento respecto de la inclusión de Venezuela, la entrada del país andino también abriría nuevas perspectivas para la cuestión energética. En el corto plazo, la guerra en Ucrania está llevando a las potencias occidentales a diversificar los suministros de energía tradicional, como gas y petróleo. Las declaraciones favorables de varios mandatarios europeos respecto de avanzar en la concreción del tratado Unión Europea-Mercosur no pueden entenderse sin el cambio de jugadores que significó la invasión rusa.
A mediano plazo, que Bolivia se convierta en miembro pleno es una oportunidad para negociar conjuntamente frente a China la comercialización del litio, considerando que América del Sur concentra casi 70% de las reservas globales de este mineral y que el país asiático es el principal comprador. Y, a largo plazo, se podría pensar en desarrollar un encadenamiento regional de industrias basadas en el litio.
Sin embargo, el escenario doméstico, regional y global en el que asumiría Lula da Silva dista de ser semejante a aquel de principios del siglo XXI, con un Brasil en ascenso, una burguesía comprometida con el proyecto de integración regional sudamericano y una región más cohesionada, aun cuando en algunos países gobernaban mandatarios de centroderecha. Las insinuaciones de que, aun con el ex-líder metalúrgico en la Presidencia, Brasil continuaría con el ingreso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dan muestras de que el margen de maniobra para protagonizar la configuración de un mundo «postoccidental» ya no son las mismas para el gigante sudamericano. Lo mismo podría pensarse con el rol de las Fuerzas Armadas en el actual gobierno y la profundización de la cooperación con Estados Unidos. En este marco, difícilmente pueda recrearse algún tipo de instancia de cooperación en defensa a nivel subregional sin la sombra de Washington.
En definitiva, el Mercosur se encuentra en un proceso de redefinición identitaria, que se hace más visible a la hora de discutir la orientación comercial. En este marco, priorizar el avance en agendas no económicas puede ser una buena forma de desatar los nudos problemáticos y la falta de acuerdos que hoy caracterizan al bloque. Asimismo, los gobiernos y actores económicos deben comprender que no siempre los juegos son de suma cero y que apostar al mercado regional –aun protegiendo determinados sectores industriales– no necesariamente implica anular una mayor vinculación con países y mercados extrarregionales.
El optimismo, desde ya, tiene sus fundamentos. De por sí, es de esperar que un gobierno de Lula da Silva busque revertir el aislamiento internacional, mejore significativamente la relación con Argentina y reactive la «opción sudamericana», como alguna vez dijo Marco Aurelio García para definir el eje de la política brasileña hacia la región. Esto podría incluir revivir la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o reconfigurar un nuevo organismo sudamericano, retornar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y frenar toda iniciativa que implique debilitar todavía más el Mercosur. En todo caso, que se doble pero que no se rompa.
Otro punto que genera expectativas en caso de que Lula da Silva retorne a la Presidencia es el de un cambio en la agenda energética. Se trata de un tema clave tanto a escala regional como global. Es que las posturas negacionistas y antiambientalistas de Bolsonaro no solo han trabado los vínculos con Europa y Estados Unidos, sino que también dificultan incorporar el tema de la transición energética y las «inversiones verdes» en el plano regional de manera más asertiva.
Sumado a lo anterior, la salida de Bolsonaro puede acelerar la incorporación definitiva de Bolivia como miembro pleno del bloque (el trámite todavía no tiene la aprobación del Senado brasileño). Así como se pensó en su momento respecto de la inclusión de Venezuela, la entrada del país andino también abriría nuevas perspectivas para la cuestión energética. En el corto plazo, la guerra en Ucrania está llevando a las potencias occidentales a diversificar los suministros de energía tradicional, como gas y petróleo. Las declaraciones favorables de varios mandatarios europeos respecto de avanzar en la concreción del tratado Unión Europea-Mercosur no pueden entenderse sin el cambio de jugadores que significó la invasión rusa.
A mediano plazo, que Bolivia se convierta en miembro pleno es una oportunidad para negociar conjuntamente frente a China la comercialización del litio, considerando que América del Sur concentra casi 70% de las reservas globales de este mineral y que el país asiático es el principal comprador. Y, a largo plazo, se podría pensar en desarrollar un encadenamiento regional de industrias basadas en el litio.
Sin embargo, el escenario doméstico, regional y global en el que asumiría Lula da Silva dista de ser semejante a aquel de principios del siglo XXI, con un Brasil en ascenso, una burguesía comprometida con el proyecto de integración regional sudamericano y una región más cohesionada, aun cuando en algunos países gobernaban mandatarios de centroderecha. Las insinuaciones de que, aun con el ex-líder metalúrgico en la Presidencia, Brasil continuaría con el ingreso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dan muestras de que el margen de maniobra para protagonizar la configuración de un mundo «postoccidental» ya no son las mismas para el gigante sudamericano. Lo mismo podría pensarse con el rol de las Fuerzas Armadas en el actual gobierno y la profundización de la cooperación con Estados Unidos. En este marco, difícilmente pueda recrearse algún tipo de instancia de cooperación en defensa a nivel subregional sin la sombra de Washington.
En definitiva, el Mercosur se encuentra en un proceso de redefinición identitaria, que se hace más visible a la hora de discutir la orientación comercial. En este marco, priorizar el avance en agendas no económicas puede ser una buena forma de desatar los nudos problemáticos y la falta de acuerdos que hoy caracterizan al bloque. Asimismo, los gobiernos y actores económicos deben comprender que no siempre los juegos son de suma cero y que apostar al mercado regional –aun protegiendo determinados sectores industriales– no necesariamente implica anular una mayor vinculación con países y mercados extrarregionales.
Fuente: Opinion de Alejandro Frenkel - nuso.org